La ejecución de cualquier actividad humana está regulada por un número variable de factores. Los que intervienen en las actividades económicas se denominan funciones de producción, puesto que lo que se produce es una función de diversas combinaciones de los factores involucrados. La combinación de funciones de producción varía, de forma casi ilimitada, tanto entre distintas empresas como dentro de una misma actividad; por lo general, las actividades más complejas entrañan un mayor número de funciones de producción. Estas son, casi siempre, factores económicos, pero también pueden ser factores físicos o, en menor medida, sociales. La mayoría de las funciones de producción económicas equivalen a los gastos fijos o de capital, por cuanto intervienen una sola vez, generalmente cuando se inicia la actividad. Otras son variables, es decir, corresponden a las consideraciones y gastos variables de funcionamiento.
Todas las funciones de producción presentan una variabilidad espacial. lgunas varían mucho dentro de una misma zona, otras prácticamente nada. Algunas pueden variar enormemente dentro de un país (o región), pero casi nada en otro. Las funciones de producción, especialmente las económicas, presentan también variaciones temporales. Estas son casi siempre respuestas a las fluctuaciones de los costos, que a su vez responden ya sea a los ciclos inflacionarios o a situaciones más inmediatas de la oferta y la demanda. La posibilidad de manipular las funciones de producción va en aumento. Obviamente, las funciones económicas experimentan oscilaciones casi continuas al cambiar los costos y los mercados, pero cada vez es más factible manipular también las funciones físicas, por ejemplo construyendo un estanque, fertilizando los suelos u oxigenando las aguas. Las manipulaciones sociales consisten en fenómenos tales como la modificación de las preferencias alimentarias, como lo demuestra la creciente popularidad de las comidas listas para llevar, o la comercialización de alimentos preparados de mayor valor añadido.
El fin último de la mayor parte de las actividades económicas (comerciales o empresariales) es el aumento de las utilidades o la reducción de los costos. Las empresas procuran manipular las funciones de producción con objeto de conseguir las máximas ganancias con el mínimo gasto de tiempo, capital o esfuerzo. A lo largo de todo este estudio, consideraremos el aumento de las utilidades como un objetivo intrínseco de la producción, ya que de no ser así no tendría sentido buscar los lugares más idóneos para la acuicultura o la pesca continental, pues con suficiente capital es posible, mediante la manipulación de las funciones de producción, producir casi cualquier cosa en cualquier lugar.
Desde el punto de vista del espacio, hay dos formas de enfocar el mejoramiento de las funciones de producción. En primer lugar, podemos aplicar el enfoque que debe adoptar la mayorí a de los agricultores, a saber: “Este es el terreno que poseo(o arriendo). ¿ Cuál es la mejor manera de aprovecharlo?” El agricultor debe entonces considerar cuál es la forma más conveniente de organizar y manejar las actividades que ha elegido desarrollar (generalmente, cultivos o ganadería) para alcanzar esa meta común de aumentar al máximo las ganancias. El segundo enfoque, que es el que aplican a menudo los industriales y que está adquiriendo una importancia creciente en todas las actividades económicas, es el siguiente: “Si quiero producir el artículo x, ¿ cuál es el mejor lugar para hacerlo?” Esta pregunta ha constituido desde hace mucho tiempo el meollo de la teoría del aprovechamiento óptimo del espacio (véanse, por ejemplo, Weber, 1909; Hoover, 1948; Loesch, 1954; e Isard, 1956) y es la cuestión fundamental en torno a la cual gira todo el presente estudio.
No debe subestimarse la importancia de adoptar decisiones acertadas en lo que respecta a los lugares de producción. Para muchos piscicultores puede tratarse de una decisión única en la vida, porque, a diferencia de las prácticas agrícolas normales, en que es posible manipular regularmente las combinaciones de cultivos o ganadería para alcanzar las modalidades óptimas, en las actividades que requieren un costoso activo fijo la decisión sobre el emplazamiento, que ha de basarse en las mejores funciones de producción, rara vez se puede repetir. Está claro que el estudio de las funciones per se, de su variabilidad espacial y de sus combinaciones es absolutamente indispensable para adoptar decisiones correctas en relación con los lugares. Como es probable que el lector esté familiarizado con buena parte de la información objetiva sobre las funciones de producción, el resto de este capítulo se consagrará a destacar sus aspectos de variabilidad espacial.
Ya hemos señalado (en la Sección 1.2) que la acuicultura y la pesca continental son actividades productivas complejas. Por lo tanto, la gama de funciones de producción que interviene en ellas es amplia y muy variable dentro de una misma zona, de una región a otra, entre los distintos sistemas de producción, para las diferentes especies que se producen, etc. En el Cuadro 2.1 aparecen las típicas funciones de producción que regulan la acuicultura de agua dulce (FAO 1988, con algunas adiciones) y el Cuadro 2.2 presenta las funciones que intervienen en la maricultura de ostras (Cordell y Nolte, 1988b); a este respecto, se encontrarán listas muy pormenorizadas en Coche (1985) o Duncan (1985). La mayoría de las funciones que aparecen en el Cuadro 2.1 son consideraciones fijas (que se hacen una sola vez); también hay que tener en cuenta una serie de factores económicos más detallados.
| a) | Disponibilidad de tierra |
| b) | Propiedad de la tierra |
| c) | Topografía |
| d) | Clima |
| e) | Disponibilidad de agua |
| f) | Calidad y temperatura del agua |
| g) | Derechos sobre el agua |
| h) | Potencial de uso competitivo del agua |
| i) | Suelo-composición química, permeabilidad, compactación, textura |
| j) | Depredadores |
| k) | Usos de las tierras adyacentes |
| l) | Proximidad de infraestructura de apoyo |
| m) | Acceso - caminos, puentes |
| n) | Potencial y gravedad de las perturbaciones climáticas importantes |
| o) | Factores políticos, sociales y económicos locales |
| p) | Arrendamientos y permisos requeridos y su situación jurídica |
| q) | Limitaciones y repercusiones ambientales |
| r) | Susceptibilidad a la pesca furtiva, es decir, seguridad |
La importancia de las distintas funciones de producción es variable. Aunque hay algunas que son universalmente importantes, no es posible establecer el peso relativo de cada una de ellas, ya que éste varía no sólo objetivamente, o sea según el tipo de unidades de producción, el tipo de sistemas, etc., sino también subjetivamente, en el sentido de que algunos piscicultores estarán en mejores condiciones que otros para superar las dificultades o problemas que se presenten.
Para analizar las funciones de producción que provocan variaciones en la eficiencia de la producción íctica de una zona a otra es necesario examinar una serie de factores generales. En primer lugar, no siempre es posible diferenciar perfectamente una función de la otra. Por ejemplo, no está claro si la calidad y la temperatura del agua han de considerarse como dos funciones separadas, ya que la primera puede ser, en parte, una función de la segunda. De la misma manera, muchas variables climáticas estarán relacionadas con las temperaturas del agua.
| a) | Proximidad del agua y de la orilla |
| b) | Profundidad del agua en la marea baja |
| c) | Protección contra el oleaje excesivo |
| d) | Existencia de desembocaduras de ríos |
| e) | Proximidad de zonas de corrimiento de tierras efectivo o potencial |
| f) | Disponibilidad de energía eléctrica |
| g) | Acceso por caminos |
| h) | Acceso con embarcaciones |
| i) | Comunicaciones |
| j) | Proximidad de los mercados |
| k) | Proximidad de la mano de obra |
| l) | Uso de las tierras altas |
| m) | Uso del agua |
| n) | Temperatura del agua-en verano e invierno |
| o) | Salinidad-en verano e invierno |
| p) | Oxígeno disuelto |
| q) | Corrientes |
| r) | Circulación |
| s) | Protección |
| t) | Depredadores |
| u) | Contaminación |
| v) | Agua dulce |
| w) | Concentración de fitoplancton |
En segundo lugar, algunas funciones de producción pueden subdividirse en categorías más restringidas; así, los mercados de pescado podrían subdividirse por tipos, por ejemplo, en “mayorista” y “minorista”. Estos, a su vez, podrían desglosarse en “elaboradores”, “ahumadores”, “congeladores”, “supermercados”, etc. Naturalmente, la selección definitiva de las funciones de producción pertinentes dependerá de las circunstancias exactas del estudio, pero toda persona que participe intrínsecamente en actividades como la acuicultura o la pesca continental reconocerá algunas subcategorías funcionales claramente definidas.
En tercer lugar, si examinamos las variaciones espaciales de las funciones de producción a escalas muy distintas, pueden predominar funciones diferentes. Por ejemplo, a una escala pequeña (como sería una superficie de 10 km × 10 km), las consideraciones relativas al relieve, la batimetría, la existencia de abrigos y los suelos pueden ser factores específicos muy pertinentes, mientras que a esa misma escala las tasas de evaporación, las distancias hasta los mercados principales o el acceso a los servicios de extensión sólo tienen una importancia secundaria. Obviamente, a escalas más grandes las funciones relacionadas con la distancia tendrán un peso mucho mayor, al igual que las consideraciones sobre el volumen de suministro de productos, la utilidad marginal de la tierra, etc.
En cuarto lugar, a menudo sucede que la disposición espacial de una determinada función de producción se modifica, a vecesde forma significativa, en correspondencia con los límites internos o nacionales. Esto se aplica, en especial, a las funciones económicas. Lindquist y Mikkola (1989) han demostrado que las variaciones espaciales en las funciones de producción entre los cuatro países ribereños contiguos que bordean el Lago Tanganyka provocan presiones de producción totalmente diferentes sobre el mismo lago.
Se ha investigado muy poco el alcance del precio economico que se puede pagar por una mala elección del lugar, aunque recientemente se ha demostrado (Muir y Kapetsky, 1988) que si la combinación de funciones de producción no es óptima, se paga efectivamente un precio financiero. El nivel de esa penalización varía de una empresa a otra, por lo que es difícil aplicar modelos generalizados de combinaciones de funciones de producción a los lugares existentes.
Aunque son muchas las funciones de producción que intervienen, en distinto grado, en la acuicultura y la pesca continental, sólo podremos examinar en detalle algunas de las principales -escogidas de manera que ilustren la amplitud de las consideraciones espaciales necesarias-,y, muy brevemente, algunas de las secundarias. Para cada función principal procuraremos analizar:
Las formas en que puede regular la producción íctica.
Las causas de su variabilidad.
El grado de manipulación posible.
El grado de variabilidad a escala grande y pequeña.
Las consideraciones relacionadas con el espacio que deberían hacer los futuros empresarios o los planificadores o administradores pesqueros.
En esta sección nos proponemos entregar suficiente información para que el futuro piscicultor conozca los principales elementos o dificultades que entraña la selección de los lugares óptimos. El mismo se interesará después por investigar con mayor precisión los parámetros de las funciones de producción, antes de invertir en cualquier empresa proyectada o potencial.
Puesto que cada especie acuática tiene su propia gama de valores óptimos y extremos para los parámetros de calidad del agua, lo más práctico es examinar la aplicación de algunos de los factores cualitativos más obvios, que son, esencialmente, los que se pueden vigilar y medir con facilidad. En el Cuadro 2.3 se exponen brevemente los efectos de los parámetros cualitativos del agua sobre el crecimiento acuático y los factores que influyen en ellos. Para mayores detalles, véanse Alabaster y Lloyd (1980), Pickering (1981) o Payne (1986). Podrían definirse muchos otros parámetros cualitativos, pero la mayoría se aplicaría sólo a situaciones específicas; por ejemplo, las fuentes de contaminación derivadas de los desechos agrícolas y las aplicaciones químicas; de filtraciones mineras o contaminación con metales pesados; o de los residuos industriales o urbanos (especialmente en los desagües del alcantarillado).
Los motivos por los que la calidad del agua varía en el espacio pueden dividirse, para fines prácticos, en: a) causas naturales; y b) influencias humanas. Las causas naturales se relacionan fundamentalmente con tres factores principales: las precipitaciones, la erosión de las rocas y la evaporación (Payne, 1986). El agua de temperatura alta es más propensa a la degradación cualitativa (merma de los niveles de oxígeno, acumulación excesiva de nutrientes, etc.), y la pluviosidad abundante puede incrementar significativamente la turbidez debido a la escorrentía excesiva. La geología afecta a la calidad del agua al determinar la tasa de desintegración de las rocas y el tipo de roca a través del cual (o sobre el cual) fluirá el agua. En este proceso, el agua puede acumular minerales disueltos, como calcio o sodio, o minerales más concentrados que se filtran desdeciertas fuentes naturales. En general, las concentraciones iónicas aumentan progresivamente río abajo y son mayores en la estación seca, cuando la influencia del agua subterránea es más pronunciada. Las corrientes más turbulentas elevan el contenido de oxígeno. La influencia humana sobre la calidad del agua deriva en gran medida de procesos no regulados que generan filtraciones o descargas de una variada gama de actividades humanas relacionadas con la industria, la minería, la agricultura y la urbanización irregular.
En general, hay pocas posibilidades de controlar o manipular los factores negativos en gran escala que deterioran la calidad del agua. Aunque hay métodos que son factibles, como la eliminación de la vegetación acuática excesiva para ajustar los niveles de oxígeno, o la adición de cal para aumentar los niveles de alcalinidad, el costo de la aplicación continua de estos procedimientos suele ser prohibitivo. Sólo algunas prácticas de cultivo altamente intensivas pueden permitirse moderar la calidad del agua, por ejemplo aireándola para elevar el contenido de oxígeno cuando las temperaturas son demasiado altas. A menor escala existen ciertamente métodos eficaces para combatir la contaminación, pero su aplicación puede depender de la buena voluntad y situación financiera de un tercero. La contaminación en mayor escala es, sin duda, uno de los principales factores que limitan la expansión pesquera, y es un problema que debe abordarse, en general, de manera colectiva, probablemente a través de medidas reglamentarias.
| Parámetro cualitativo del agua | Función reguladora sobre los organismos acuáticos | Factores que controlan el parámetro |
|---|---|---|
| Oxígeno | Regula las funciones metabólicas, como la respiración y la utilización de los alimentos. Potencia los efectos nocivos de otros tóxicos. Aumenta la probabilidad de enfermedad. | El calentamiento del agua reduce el oxígeno disuelto. Laabundancia de platas reduce el contenido de oxígeno. Una tasa de intercambio del agua más rápida lo aumenta. |
| pH | La acidez o alcalinidad excesivas retardan el crecimiento; margen preferido; 6, 5 a 8,0. La aclimatación es posible, pero las tasas de crecimiento disminuyen. Ayuda a determinar la disponibilidad de nutrientes. | El pH aumenta con las lluvias abundantes, las aguas mal estabilizadas o la escorrentía de la explotación minera a cielo abierto, la exceiva erosión del suelo y algunas actividades agrícolas. Disminuye con las rocas ígneas, los pantanos, el calor o las turberas. |
| Amoniaco | La forma no ionizada es altamente tóxica para el sistema nervioso y el cerebro. Provoca daños en las branquias. En exceso retarda el crecimiento. Puede acelerar la eutroficación. | En los sistemas intensivos, vigilar los niveles de acumulción de heces. Reglamentar las descargas de aguas negras o del ensilaje río arriba. |
| Dióxido de carbono | Reduce la afinidad del oxígeno. Aumenta la incidencia de nefrocalcinosis. | Reducir los suministros de agua de manatial o perforaciones. Regular los patrones de aireación en el cultivo intensivo. |
| Sedimentos en Suspensión | Ocultan los alimentos. Aumentan la incidencia de varias enfermedades. Reducen la luz disponible para la proliferación del placton. | Aumentan con la eliminación de vegetación, las lluvias intensas, la escorrentía excesiva. |
| Fosfatos y nitratos | Determinan el nivel de nutrientes para la proliferación del fitoplancton. Aceleran la eutroficación. | Regular los residuos de fertilizantes inorgánicos. |
Prácticamente no existe una información de conjunto que permita evaluar en qué medida la mala calidad del agua restringe la producción íctica a escala mundial. Palm (1989) observa que en aguas africanas es poco frecuente que el crecimiento de los peces se vea inhibido por la mala calidad del agua. Pero en otras regiones más desarrolladas la situación global se está deteriorando sin lugar a duda, debido sobre todo al rápido desarrollo urbano e industrial, a la intensa desforestación y al creciente uso de productos agroquímicos. Incluso en algunos de los países en desarrollo más avanzados la situación ya es sumamente alarmante; por ejemplo, Menasveta (1987) ha señalado que, si bien es cierto que ahora las cosas están mejorando, la producción de la maricultura de Tailandia bajó de 148 369 toneladas en 1977 a 23 902 en 1982,debido casi exclusivamente a la contaminación costera; y Lindquist y Mikkola (1989) han demostrado que incluso en una masa de agua tan enorme como el Lago Tanganyka el aumento de la contaminación es patente. En muchos países desarrollados se han desplegado esfuerzos masivos para limpiar las aguas, pero los resultados no siempre han sido satisfactorios. A escala local, la calidad del agua es muy variable, sobre todo en el mundo desarrollado. En el Cuadro 2.4 se resumen las consideraciones espaciales que conviene hacer en relación con el agua.
| a) | Los parámetros cualitativos del agua para las especies en cultivo. |
| b) | Las fuentes potenciales de contaminación río arriba del lugar seleccionado. |
| c) | Las posibles variaciones temporales en los distintos contaminantes. |
| d) | Los posibles planes de expansión local de la agricultura, industria, etc. |
| e) | Las estrategias existentes para controlar los posibles contaminantes locales. |
| f) | Si las cantidades o densidades de repoblación previstas serán perjudiciales para la calidad del agua. |
| g) | La regulación del caudal de agua en caso de emergencias relacionadas con la calidad del agua. lugares. |
| i) | Las restricciones jurídicas locales o nacionales en materia de calidad del agua. |
La ingesta de alimentos, la constitución genética y las temperaturas del agua son los principales factores que determinan las tasas de crecimiento de los peces (véase, por ejemplo, Cooper, 1961). Dado que el piscicultor puede controlar la ingesta alimentaria y seleccionar las variedades genéticas más ventajosas, es evidente que la temperatura efectiva del agua será una consideración fundamental en la selección de lugares para la piscicultura; por ejemplo, varios autores (Allen, 1941; Weatherly y Lake, 1967; y Bulleid, 1974) han demostrado que el tiempo que tarda la trucha en alcanzar la talla comercial se reduce considerablemente si la temperatura se mantiene en el margen de los valores óptimos.
Aunque cada especie tiene su margen preferido de temperaturas del agua, así como un intervalo de temperaturas óptimas para el crecimiento máximo y unos límites de tolerancia máxima y mínima, casi todas se pueden aclimatar a regímenes de temperatura ligeramente diferentes. Muchas especies, como los salmónidos, están bien adaptadas a las fluctuaciones estacionales que no exceden de su margen, mientras que otras, principalmente las tropicales, prefieren condiciones homotérmicas. En el margen de temperaturas óptimas, las tasas metabólicas son altas, aumentando la probabilidad de que el pez ingiera más alimento del que necesita sólo para su mantenimiento; esto significa que el crecimiento es rápido, pues el alimento adicional se convierte en carne. Cuando la temperatura del agua es más alta, la producción de fitoplancton puede aumentar mucho, lo que influye considerablemente en el potencial máximo de biomasa íctica de las aguas (Payne, 1986).
Hay tres grupos de factores que determinan las temperaturas del agua:
Factores meteorológicos, como la temperatura del aire, la intensidad y duración de la radiación solar, la incidencia de la cubierta de nieve y la velocidad del viento en la superficie del suelo. Varios autores (Macan, 1958; Ward, 1963; Cluis, 1972; Smith, 1975) han demostrado que la temperatura del aire es el principal factor que regula la temperatura del agua y, salvo en los casos en que la descarga de residuos ha producido una modificación térmica o cuando el caudal de un río se compone en gran medida de agua freática, la concordancia entre los valores del aire y el agua es suficientemente estrecha como para que las temperaturas del aire se puedan utilizar para predecir de forma estadísticamente fiable las temperaturas del agua (Smith y Lavis, 1975). Esto se ha demostrado en varios lugares de Gran Bretaña (Figura 2.1), y Balarin (1987) consigna las temperaturas de dos lugares de Malawi (Figura 2.2). Lógicamente, la radiación solar sólo produce un efecto en el epilimnion (la parte más cercana a la superficie) de las masas de agua estancada de mayor tamaño. Aunque en estas masas puede haber circulación del agua, las aguas más profundas del hipolimnion son, por término medio, bastante más frías. Las masas de agua estancada suelen presentar una gama más amplia de variaciones térmicas tanto diurnas como estacionales.
Figura 2.1 Relación entre las temperaturas del aire y el agua en varios lugares de Gran Bretañ
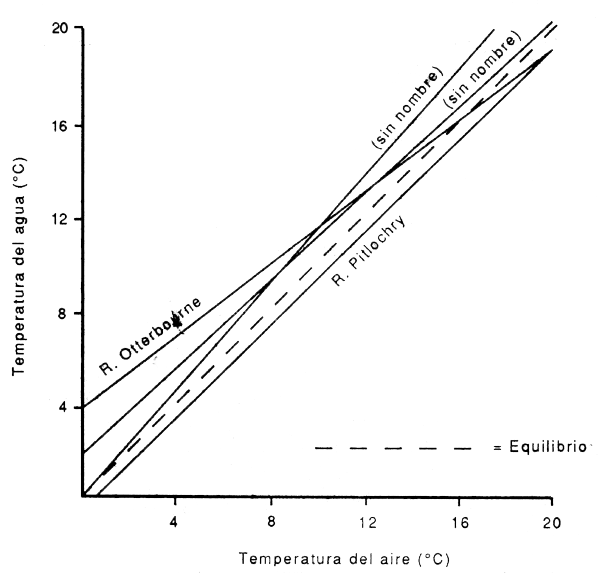
Factores geofísicos, como la profundidad del agua, el volumen del caudal de descarga, el grado de mezcla del agua, la altura de los bancos y la temperatura de los afluentes. Esta última, junto con la temperatura del caudal básico, son el segundo factor más importante que influye en la temperatura del agua. Los ríos que poseen un gran componente de agua subterránea tienen un margen reducido de temperaturas. Así, los cursos de agua con fondos de greda o las cabeceras de río alimentadas por manantiales pueden parecer anormalmente calientes en invierno o fríos en verano (Rodda et al, 1976). Al avanzar río abajo, las temperaturas comienzan a depender más de la temperatura del agua de los tributarios que de la del caudal básico o del intercambio de calor por contacto con la atmósfera.
La intervención humana, por ejemplo, los embalses y presas, las descargas de efluentes térmicos y la alteración del follaje por talas o plantaciones. Con el aumento de los ríos embalsados, las variaciones de temperatura aplicables a las masas de aguas estancadas - distintas de las que afectan a las aguas que fluyen - se están volviendo más comunes. De la misma manera están aumentando los efluentes térmicos liberados principalmente por las centrales eléctricas. Aunque en algunos ríos el agua calentada se disipa pronto o simplemente forma un estrato más caliente en la superficie, en otros el efecto total puede ser bastante notable.
Figura 2.2 Promedios de las temperaturas mensuales máximas, minimas y medias del agua de los estanques y el aire en dos lugares de malawi
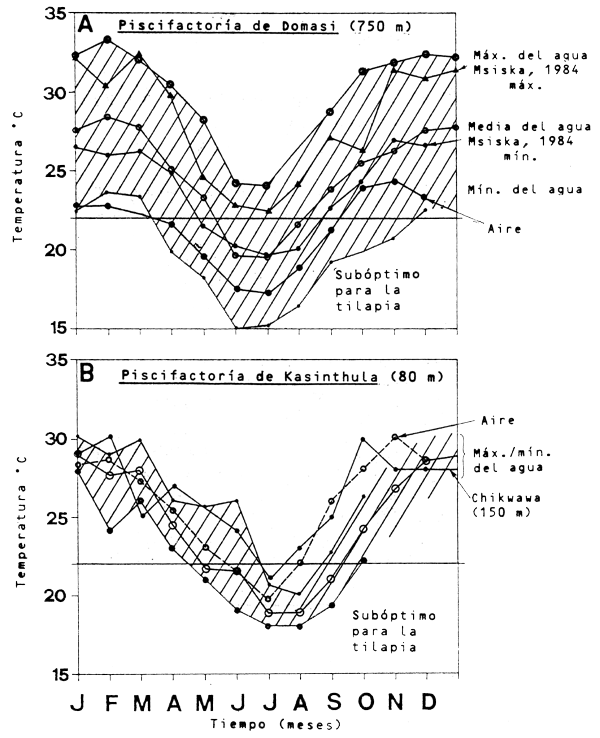
Hay muy pocas posibilidades de manipular las temperaturas del agua a escala comercial, aunque ciertos centros intensivos (principalmente de investigación) están experimentando con unidades de producción totalmente encapsuladas en una cubierta de politeno. Es posible aprovechar el agua calentada artificialmente; por ejemplo, en los lugares en que existe una central eléctrica la mayor temperatura del agua puede acelerar notablemente las tasas de crecimiento de diversas especies.
El futuro piscicultor ha de saber que, a escala macroespacial, la variabilidad de las temperaturas del agua no es grande y está relacionada fundamentalmente con la latitud, altitud, estación y magnitud del caudal básico. La Figura 2.3 muestra cómo cambia el grado de variabilidad de las temperaturas del agua con arreglo a la latitud en varios lagos o ríos africanos (Talling, 1969). A escala microespacial, el grado de variabilidad estará más afectado por las intervenciones humanas antes mencionadas, junto con el tamaño de la masa de agua, la cercanía del nacimiento del río y la mayor o menor afluencia de aguas tributarias. Sin embargo, a escala pequeña las variaciones marcadas son relativamente raras, ya que el agua se mezcla y adapta rápidamente hasta alcanzar un equilibrio con la temperatura ambiental.
Figura 2.3 Variacion anual de las templeraturas de la superficie en catorce lagos africanos
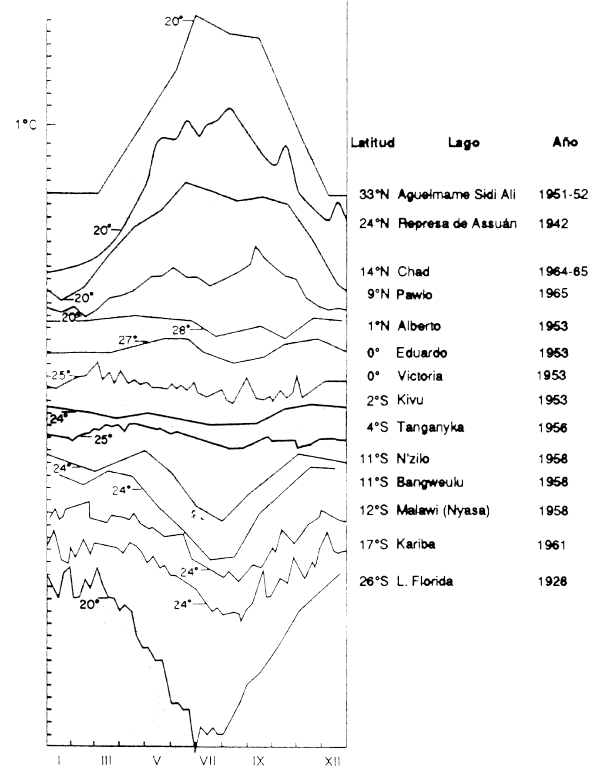
Variación anual de la temperatura de la superficie en una serie de catorce lagos africanos, ordenados según la latitud. Las curvas sucesivas se desplazan hacia abajo y la escala común de temperaturas (a la izquierda) indica las diferencias únicamente. Para los valores absolutos, véase la temperatura marcada en cada curva. (Reproducido de Talling, 1969, con autorización de la Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung)
Al considerar la disponibilidad de agua, el piscicultor debe preocuparse no sólo de la cantidad total normalmente disponible y potencialmente asequible, sino también de la variabilidad del caudal. Es imposible afirmar que en el período de tiempo “y” se necesitará el volumen de agua “x”, pues la cantidad requerida variará con arreglo a:
El volumen total de peces producido.
La densidad de repoblación.
La edad, talla o especie de los peces u organismos acuáticos.
La temperatura del agua.
El nivel de oxígeno disuelto en el agua.
La fertilidad del agua.
Las tasas de evaporación o filtración.
En general, cuanto más grande sea el volumen de agua disponible, tanto mayor será el potencial de crecimiento de los peces mismos y de la producción íctica total.
Las causas que hacen variar la cantidad de agua en un determinado lugar son muchas; son una función de las peculiaridades temporales y espaciales del ciclo hidrológico de ese lugar. En el Cuadro 2.5 se enumeran las causas principales, indicándose si se trata fundamentalmente de variaciones espaciales o temporales (o ambas a la vez). La razón de variabilidad del caudal de agua reviste una importancia fundamental para la producción acuícola. Representa la diferencia entre el caudal alto y bajo, por lo que proporciona una indicación de la constancia del gasto que cabe prever. Las zonas con gasto constante son menos propensas a las inundaciones, tienen, en general, aguas menos turbias y permiten al piscicultor seleccionar con mayor seguridad la ubicación de las tomas de agua por gravedad. El Cuadro 2.6 da una indicación de la variabilidad del gasto en nueve estaciones hidrográficas de Inglaterra y Gales, y la Figura 2.4 muestra la frecuencia de la variabilidad del caudal, efectiva y acumulativa, en las 576 estaciones hidrométricas de Inglaterra y Gales.
| FACTOR | ESPACIAL o TEMPORAL | |
|---|---|---|
| A. | Distancia desde el nacimiento del curso de agua | E |
| B. | Tamaño del área de captación - influye en la variabilidad del caudal de los ríos o el tamaño de los lagos | E |
| C. | Factores geológicos - afectan a las tasas de percolación o filtración | E |
| D. | Clase de suelo - influye en las tasas de filtración | E |
| E. | Topografía - afecta a la velocidad y el volumen de la escorrentía | E |
| F. | Precipitaciones - su cantidad total, variabilidad y regularidad | E y T |
| G. | Temperatura del aire - afecta a la tasa de evaporación | E y T |
| H. | Extracción de agua - para la industria, áreas residenciales o agricultura | E y T |
| I. | Grado de ordenación urbana - influye en la tasa y velocidad de la escorrentía | E |
| J. | Cubierta vegetal-afecta a las tasas de intercepción | E y T |
| K. | Permisos y restricciones para la extracción | E y T |
| Río | Condado | Referencia a la cuadrícula de la O.S. | Características de la roca de fondo | Caudal diario medio m3/s | Caudal diario mínimo m3/s | Porcentaje del mínimo respecto de la media | Período abarcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itchen | Hampshire | SU449156 | permeable | 5.370 | 2.464 | 45.9 | 1959 – 1974 |
| Bure | Norfolk | TG267198 | Permeable | 1.074 | 0.383 | 35.7 | 1960 – 1978 |
| Mimram | Hertfordshire | TI290130 | Permeable | 0.522 | 0.135 | 25.9 | 1953 – 1978 |
| Derwent | Yorkshire | SE707302 | muy imperm. | 2.057 | 0.303 | 14.7 | 1937–1977(b) |
| Axe | Devonshire | SY262953 | mixta | 4.890 | 0.440 | 9.0 | 1965–1976 |
| Avon | N.&Worcs. | SP034431 | muy imperm. | 14.448 | 1.274 | 8.8 | 1937 – 1977 |
| Usk | Gwent | SO345056 | impermeable | 26.782 | 1.607 | 6.0 | 1958 – 1978 |
| Avon | Hampshire | SU145408 | Permeable | 3.434 | 0.175 | 5.1 | 1966 – 1979 |
| North Tyne | Northumberland | NY919706 | mixta | 19.739 | 0.000(c) | - | 1960–1979 |
(b) Exceptuando todos los años cuarenta.
(c) La represa de Kielder impedirá que el río se seque en el futuro.
Figura 2.4 Frecuencia de las razones de variabilidad del caudel en todas las estaciones de medición de Inglaterra y Gales
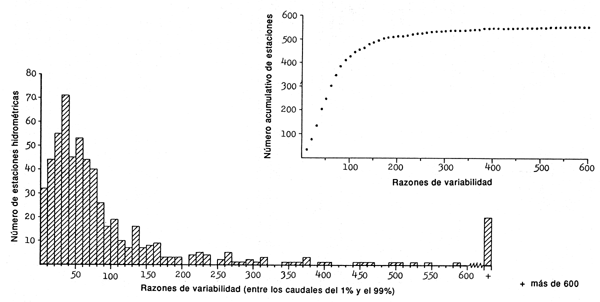
Wright (1974) ha estimado que en las zonas templadas en que predominan las rocas sedimentarias la geología y el tamaño del área de captación pueden ser responsables de más del 90 por ciento de la variación total del caudal, mientras que en muchas zonas principalmente subtropicales el factor más importante es la estacionalidad de las precipitaciones. Por regla general, el agua que fluye sólo por zonas de roca permeable, o que procede principalmente de zonas de ese tipo, presentará con toda probabilidad unas razones de variabilidad bajas - normalmente del orden de 5 a 20. Por el contrario, los ríos que discurren predominantemente sobre roca impermeable presentan un caudal muy variable, con razones superiores a 200. Esta variabilidad se exacerba, con frecuencia, por la coincidencia con áreas de abundantes precipitaciones de altura.
En condiciones normales, esta función puede ser fácilmente controlada por el piscicultor, en la publicación FAO (1981) figura una explicación práctica detallada de cómo hacerlo.
Obviamente, en la pesca continental la cantidad de agua rara vez constituye un problema en las masas de agua más grandes, con la notable excepción de las cuencas de drenaje interior de las regiones áridas, semiáridas y propensas a la sequía (por ejemplo, en torno al Mar de Aral, al Lago Eire, al Lago Chad, en la ciénaga de Okavango o en las zonas pantanosas del Nilo en el sur del Sudán). En las pesquerías en embalses, río abajo de éstos, las fluctuaciones de la superficie y el nivel del agua son importantes por sus efectos en la producción biológica, así como en la eficiencia de la pesca. El conocimiento de la biología de los peces y de las técnicas pesqueras puede proporcionar la base para regular los caudales con objeto de aumentar al máximo la pesca o, al menos, reducir al mínimo las pérdidas.
En las masas de agua estancada más pequeñas, el potencial de evaporación de la estación seca es un factor limitante difícil de controlar. En el caso de los productores que utilizan agua fluyente, aparte de los períodos de extremos del caudal, la cantidad de agua se puede ajustar fácilmente mediante desaguaderos o compuertas, y las llanuras de aluvión o las zonas deltaicas se pueden modificar en muchos casos mediante excavaciones o embalses, para obtener una serie de estanques alimentados por grandes cantidades de agua del río principal.
Los extremos del caudal tienen una importancia crítica para la ubicación de la acuicultura. Un caudal excesivo que produzca inundaciones puede llevarse literalmente a los peces y provocar daños a las obras de capital, mientras que los períodos de caudal bajo coinciden habitualmente con los momentos de mayor necesidad de agua en otras partes, por ejemplo para el riego, y con un aumento de la evaporación. Cabe señalar aquí que en algunos tipos de acuicultura es conveniente lograr un intercambio de agua rápido (por ejemplo para aumentar el aporte de oxígeno en la producción de salmónidos), mientras que en otros es mejor limitar las tasas de intercambio - entre otras cosas, para permitir la acumulación de nutrientes, que elevan las concentraciones de plancton.
La variabilidad efectiva de esta función de producción a escala macroespacial concuerda en gran medida con las zonas climáticas del mundo, en lo que respecta a la precipitación total, la variabilidad de la precipitación y las tasas de evaporación. Casi todas las zonas tropicales de baja latitud reciben abundantes lluvias convectivas, aunque existe un elemento de estacionalidad relacionado con los cambios en las zonas de viento y de presión. Las regiones monzónicas de Asia sudoriental y las costas de latitudes más altas en que predominan los vientos del oeste reciben abundante agua de lluvia.
En general, existe una clara tendencia a que “mientras más cerca esté la costa, mayor será la cantidad de agua disponible”. Lógicamente, los ríos aumentan de tamaño a medida que se acercan al litoral; y la pluviosidad suele ser mayor en las zonas costeras, donde además las tierras son más bajas y, con frecuencia, más llanas, lo que propicia la existencia de pantanos, lagunas, etc. Los estuarios son más anchos y existe una variada gama de ambientes donde es posible la maricultura. En el interior, en cambio, es más frecuente que falte el agua. Las zonas afectadas por la glaciación del Pleistoceno suelen proporcionar abundantes cantidades de agua, ya sea porque la acción erosiva glacial ha dado lugar a un litoral excepcionalmente largo -como en Noruega, el sur de Chile y el oeste del Canadá- o porque el profundo derrubio que han experimentado las tierras ha originado numerosos lagos, como ha sucedido en el Canadá y Finlandia. Las zonas que han sufrido o sufren alteraciones tectónicas tienen grandes masas de agua estancada en los sitios en que se han abierto fallas, como ocurre en el valle del Rift africano.
Dado que el agua se distribuye por los ríos y masas de agua estancada de una forma que dista mucho de ser regular, su variabilidad cuantitativa a escala microespacial es muy grande. Ademas, a esa escala casi todos los factores indicados en el Cuadro 2.5 presentan variaciones que acentúan aún más la variabilidad espacial o temporal. A eso se añade que en muchas zonas aún no se sabe a ciencia cierta si existen fuentes potenciales de abastecimiento de agua (Anderson, 1989; Shimang, 1989; Vincke, 1990). Todos estos factores subrayan la inmensa importancia de tener en cuenta esta función de producción al seleccionar los lugares de producción. En el Cuadro 2.7 se resumen los distintos criterios de selección.
| a) | Disponibilidad de datos sobre los caudales máximos y mínimos |
| b) | ¿Se han controlado los caudales de los ríos desde que se registraron los últimos valores extremos? |
| c) | Averiguar los planes a largo plazo en relación con la política de extracción de agua |
| d) | Posibilidades de obtener agua subterránea |
| e) | Normas sobre la extracción máxima permitida en la zona |
| f) | Caudal de agua necesario por estación del año o para determinadas especies |
| g) | Efecto de las tasas de evaporación sobre los niveles de los estanques o lagos en las temporadas calientes o secas |
| h) | Probabilidad de obtener un flujo de agua por gravedad |
| i) | Factibilidad de reponer fácilmente las pérdidas de agua por filtración |
En sí mismos, los gastos de transporte sólo representan, con frecuencia, una pequeña proporción de los gastos de funcionamiento totales de la producción íctica; por ejemplo, en el caso de la producción de truchas en el Reino Unido, Lewis (1984) estableció que normalmente ascendían al 5 por ciento, y para el cultivo de camarón en Malasia, Muir y Kapetsky (1988) señalaron tan sólo el 0, 3 por ciento. Sin embargo, el acceso al transporte es importante en relación con varios aspectos no cuantificables (Edwards, 1978; Kapetsky, 1989).
En primer lugar, el transporte puede considerarse en términos de las ventajas relativas del acceso, en el sentido de que la selección de lugares con un buen acceso desde la ribera (u orilla del estanque) hasta el sistema vial público significa un ahorro. Como los productos pesqueros son sumamente perecederos, casi siempre se transportan por carretera, debido a la mayor flexibilidad de horario que esto permite y a que de esa manera se pueden evitar los gastos de interrupción del envío asociados con las otras formas de transporte. El transporte por carretera es especialmente importante en el caso de la producción en gran escala, ya que los insumos y productos pueden ser muy voluminosos. En algunas situaciones, por lo general en las zonas más remotas, hay que recurrir al transporte por agua, cuando esto es factible y barato y no hay muchas otras alternativas. Las ventajas relativas del acceso ayudan a reducir los gastos corrientes en vehículos, aceleran las entregas de insumos y productos, y aminoran los gastos en concepto de viaje y tiempo del personal.
En segundo lugar, el transporte se puede considerar como una función de costos asociada con la distancia entre el lugar de producción y el mercado. Si los mercados están lejos, deberá pagarse necesariamente un precio por el transporte. Es difícil ofrecer ejemplos de probables curvas de costo/distancia, porque los valores variarán en función de la distancia total, el estado de los caminos, el medio de transporte, el tipo y tamaño del vehículo, el volumen transportado, el estado del producto pesquero (refrigerado, congelado, fresco), etc. Está claro que en este sentido muchos lugares, especialmente de países en desarrollo, tienen serias desventajas; por ejemplo, Lindquist y Mikkola (1989) exponen los problemas potenciales de la distribución de productos pesqueros desde el Lago Tanganyka hacia el resto del Zaire y de Tanzanía, y en FAO (1975) se señala que la falta de rutas de transporte representa un enorme obstáculo al desarrollo de la producción pesquera.
Este impedimento de la falta de rutas de transporte pone de manifiesto un tercer aspecto de la accesibilidad del transporte, a saber, si este último ha de considerarse como una función de costos, de distancia o de tiempo. Ya hemos dicho que es difícil estimar el costo del transporte durante la selección del lugar. El precio en términos de distancia es más fácil de calcular, pero también puede dar una idea incompleta, por ejemplo si el transporte es lento o si incluye interrupciones del envío, una travesía en transbordador o cualquier otra operación que signifique un retraso. Podría sostenerse, por lo tanto, que el tiempo requerido para el transporte debería ser la norma utilizada para evaluar la penalización que supone el transporte, aunque este método también tiene algunas desventajas.
La accesibilidad del transporte influye también de varias otras maneras en la producción íctica, y hay formas de reducir los gastos en este concepto. Si un lugar adecuado para la producción requiere la construcción de una costosa conexión de transporte, ese lugar puede simplemente no ser viable (Muir y Kapetsky, 1988). En esos casos, la viabilidad dependerá de que alguien, una fuente pública, privada o incluso cooperativa, esté dispuesto a financiar los costos de construcción. Los gastos de transporte mismos pueden reducirse mediante diversos acuerdos cooperativos de compra o venta, o mediante la compra en grandes cantidades. En algunas zonas, los proveedores han eliminados totalmente las diferencias de precio derivadas del flete, adoptando para sus productos la política de un precio universal, independiente de la distancia a la que se envíen.
El grado de variabilidad espacial de esta función de producción está estrechamente relacionado con la densidad de población. Las zonas densamente pobladas tendrán probablemente una red de caminos (o ferrocarril) correspondientemente densa, mientras que en las zonas rurales hay pocos caminos. Sin embargo, hay desviaciones de este modelo que merece la pena mencionar. Algunas zonas rurales, donde la agricultura es importante, presentan una alta densidad de caminos secundarios. Con frecuencia existe una red de caminos principales que cruzan las zonas menos pobladas al conectar los grandes centros urbanos. Para fortuna de los productores pesqueros, muchos trazados siguen el recorrido de los cauces fluviales, ya que la formación misma de estos últimos ha creado rutas relativamente planas incluso en zonas montañosas. Además, el acceso al agua para diversos propósitos ha sido siempre una necesidad. A escala macroespacial hay grandes variaciones en la accesibilidad del transporte, puesto que se trata de una función lineal, y también hay variaciones cualitativas en la prestación de este servicio. En el Cuadro 2.8 se resumen los principales criterios que hay que tener en cuenta en relación con el transporte.
| a) | Accesibilidad y regularidad de los servicios de transporte existentes. |
| b) | Qué mecanismo de emergencia se puede utilizar cuando falla el transporte regular. |
| c) | Quién podría financiar la construcción de nuevas rutas de conexión. |
| d) | Las distancias en tiempo/costo hasta los distintos mercados o las fuentes de suministro urgente. |
| e) | Si es necesario establecer mecanismos propios de transporte; en caso afirmativo, cuáles. |
| f) | Consideraciones o problemas particulares del transporte desde o hacia lugares específicos. |
| g) | Si deberá haber interrupciones en los envíos y, en caso afirmativo, si eso resulta eficiente |
Figura 2.5 Diagrama de flujo de comercialización de trucha de consumo en Inglaterra y Gales
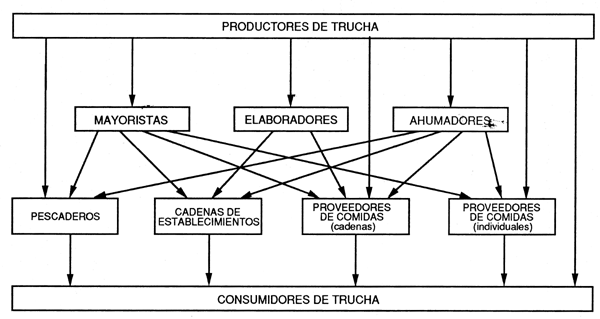
En esta sección no nos ocuparemos de la forma en que se comercializan los productos acuáticos, aun cuando esto puede influir en los mercados atendidos; por ejemplo, en las zonas tropicales el pescado debe venderse rápidamente (en general en la localidad misma), a menos que se disponga de instalaciones de ahumado, secado al sol o enfriamiento en hielo que permitan atender mercados más distantes. Hay muchas combinaciones y permutaciones posibles en los vínculos comerciales para la venta del pescado. La Figura 2.5 es un diagrama esquemático de la comercialización de la trucha en Inglaterra y Gales, y Balarin (1987) presenta un diagrama sobre los mercados en Malawi (Figura 2.6). Los diagramas de flujo apropiados variarán con arreglo al país o región, la especie comercializada, la escala de operación o el período en que se efectúe la transacción.
Figura 2.6 EI sistema de comercialización del pescado en Malawi
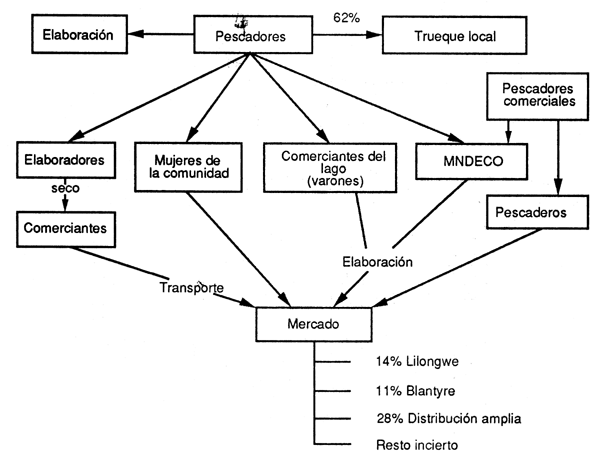
En la mayoría de los países más desarrollados las salidas comerciales más importantes están constituidas por el sector mayorista. Este puede comprender a los comerciantes costeros o del interior, muchos de los cuales operan con proveedores particulares, como la flota pesquera local, o con diferentes especies acuáticas. A menudo hay muchos negociantes por cada centro comercial. La mayor parte del pescado que se tramita es fresco y las compras se efectúan mediante negociaciones diarias o por subasta. Entre los otros compradores al por mayor figuran los elaboradores de pescado, que adquieren el producto para congelarlo, enlatarlo o ahumarlo. Suelen operar con contratos de compra y pueden abastecer a los grandes minoristas bajo determinadas marcas de fábrica o elaborar productos para la exportación.
Para conseguir mayores ganancias, muchos productores pesqueros procuran vender gran parte de su producción en los mercados más “próximos” al comprador final. Las mayores utilidades se obtienen con las ventas “en la granja” o “en el muelle”, es decir, vendiendo directamente al público. Lewis (1984) ha demostrado que es posible obtener una clientela, a menudo muy nutrida, cuando existe un camino bastante concurrido que pase por el lugar de producción (que ha de contar con un estacionamiento apropiado). Las ventas “en el muelle” sólo son realmente rentables cuando se consigue establecer un mercado regular en algún lugar de acceso público. La siguiente posibilidad de obtener buenas ganancias está representada por los recorridos de entrega de pescado o por las ventas a hoteles, restaurantes, vendedores ambulantes o servicios de comidas locales, es decir a mercados cuyo propio margen de utilidad puede ser muy elevado. Algunos productores en mayor escala tienen contratos parael abastecimiento directo de supermercados y otros proveen directamente a los pescaderos u otros minoristas.
Un volumen creciente de peces se está destinando a la venta en vivo para la repoblación de distintas masas de agua. En muchos países desarrollados, las tasas de reproducción natural de la mayoría de las especies ícticas ya no son suficientes para compensar la extracción que supone la pesca con caña, especialmente en el caso de los salmónidos. La repoblación periódica con objeto de fomentar la pesca para consumo directo es una práctica común en gran parte de Asia, sobre todo en China. La contaminación del agua ha destruido totalmente las poblaciones acuáticas en grandes extensiones de Europa septentrional y algunas partes de América del Norte, y en los casos en que se ha conseguido limpiar esas aguas, se ha procedido luego a la repoblación. Es probable que esta preocupación por atender las necesidades de la pesca de recreo se vaya abriendo paso lentamente en muchas otras partes del mundo.
Cuando la producción íctica opera en una economía de libre mercado, existe la posibilidad de ejercer distintos grados de control sobre el mercado, por ejemplo, reduciendo los costos mediante la compra de los insumos en grandes cantidades o a través de prácticas de integración horizontal o vertical. El alcance de estas manipulaciones económicas variará con arreglo a las formas de control reglamentario, las dimensiones de la economía, las ganancias que se espere obtener de la inversión y el clima económico. Debido a que en la actualidad la producción íctica es una actividad económica tan variada y compleja, que entraña un elemento de riesgo, muchos conocimientos especializados y un alto grado de compromiso por parte del empresario, los mercados no están dominados por los productores en gran escala.
La apertura o cierre de una fábrica elaboradora de pescado puede acarrear cambios radicales en las ventajas de distintos lugares para la producción íctica. En un estudio sobre la difusión espacial del cultivo de bagre en la región del bajo Mississippi en los Estados Unidos, Meaden (1978) demostró que el “centro de gravedad” de la industria se desplazó de manera muy marcada durante los años sesenta y setenta en respuesta a la apertura de nuevas fábricas elaboradoras. La existencia de cualquier actividad de elaboración atraerá la atención de muchas pesquerías continentales. Las rutas o servicios de transporte también pueden determinar la viabilidad de utilizar determinados mercados, especialmente en zonas en que hay demanda de pescado fresco y/o no existen plantas de elaboración (Pathak, 1989).
La disponibilidad de información comercial se está extendiendo mucho; por ejemplo, Satia (1989) demuestra que los boletines quincenales de INFOPECHE, la revista comercial bimensual INFOFISH INTERNACIONAL y la base de datos computerizada GLOBEFISH de la FAO tendrán un efecto apreciable sobre la producción íctica y las estrategias de comercialización en todo el continente africano. En otras regiones, el aumento de las organizaciones especializadas en comercialización producirá un efecto análogo.
El grado de variabilidad espacial de esta función de producción oscila mucho, por lo que la mejor manera de analizarlo es por tipos de mercado. En casi todos los países, los mercados al por mayor tienen una distribución macroespacial. Como se indicó anteriormente, se encuentran sobre todo en las ciudades o pueblos más grandes y en los puertos pesqueros costeros o lacustres. Algunos países sólo tienen uno o dos centros mayoristas, mientras que las naciones pesqueras tradicionales suelen tener muchos. Puesto que algunos centros mayoristas o negociantes particulares se especializan u operan exclusivamente en ciertos sectores (o especies) comerciales, el futuro piscicultor deberá saber con certeza dónde se encuentra su mercado mayorista más cercano, y si, en caso de aumentar su producción, podría vender en ese mercado una proporción creciente de ella.
En otro nivel del mercadeo, los servicios de comidas, hoteles, restaurantes o comerciantes al detalle presentan por lo general una distribución espacial más dispersa, aunque lógicamente hay muchas excepciones en las zonas más remotas. En efecto, en numerosos países, las salidas comerciales representadas por los hoteles o restaurantes se limitan a unas pocas ciudades más grandes o centros de turismo. Este nivel del mercado ofrece un potencial de venta limitado, que suele estar relacionado con las variaciones en los ingresos disponibles en una región o país, o con las variaciones en las preferencias alimentarias. Es probable que los mercados aislados sólo puedan sostener el desarrollo de pequeñas granjas piscícolas, ya que los gastos de transporte o almacenamiento impedirán su crecimiento ulterior.
La disposición espacial de los mercados “en la granja” o “en el muelle” no arroja ningún esquema específico, aparte de la proximidad a las zonas urbanas, los caminos concurridos o los puertos pesqueros. También en este caso, el futuro piscicultor deberá investigar las posibilidades de acceder a estos tipos de mercado en los distintos lugares.
Por los motivos antes señalados, la variabilidad espacial del sector de la repoblación se relaciona claramente con las aguas en que es preciso aumentar la población íctica, y corresponde en general a una combinación de los siguientes factores:
El grado de urbanización, que da una medida del número de personas que puede dedicarse a la pesca (con caña).
El grado de rehabilitación industrial, que indica los probables intentos de eliminar la contaminación acuática producida por las industrias más antiguas que se han vuelto obsoletas, o las zonas de desarrollo industrial más reciente y limpio.
En el caso de la pesca de recreo, el nivel de bienestar económico, que refleja la probabilidad de que las personas puedan pagar por las actividades recreativas y tengan el tiempo de practicarlas.
En las pesquerías comerciales, las mayores ganancias que se espera obtener con la repoblación.
En algunos países desarrollados más pequeños, prácticamente todo el país cumple con estos criterios, por lo que la repoblación está muy difundida. En los países desarrollados más grandes, que pueden tener zonas poco pobladas, el mercado de la repoblación arroja una mayor variabilidad espacial. En la mayoría de los países en desarrollo, la magnitud de las actividades de repoblación es por ahora muy reducida, e incluso, en muchísimos casos, innecesaria o inexistente; por lo tanto, el potencial de este sector del mercado tendría que ser cuidadosamente investigado. En el Cuadro 2.9 aparece un resumen de las principales consideraciones relativas a la selección del lugar en función de los mercados.
| a) | Distancia hasta la fábrica elaboradora u otros mercados mayoristas. |
| b) | Número de distribuidores detallistas locales. |
| c) | Posibilidades de venta directa al consumidor final. |
| d) | Existencia de servicios de comidas en la localidad - hoteles, restaurantes, etc. |
| e) | Posibilidades de contratos de abastecimiento a tiendas u otros mercados más grandes. |
| f) | Disponibilidad de medios para conservar o mantener el pescado (hielo, sal, etc.) |
| g) | Medios para llevar el pescado al mercado - rutas de transporte y métodos. |
| h) | Tipos de productos pesqueros para los que hay demanda local. |
| i) | Programación de la producción para satisfacer las demandas temporales del mercado. |
| j) | Demanda y ubicación de los posibles mercados de material de repoblación. |
| k) | Escala de producción óptima para atender los mercados previstos. |
| l) | Acceso a las organizaciones de comercialización o a la información de mercado. |
Ahora que hemos analizado con cierto detalle la forma en que las principales funciones influyen en la producción íctica, así como las variaciones espaciales que pueden sufrir esas funciones, habrá quedado claro que el factor de la variabilidad espacial es sumamente importante en cualquier decisión encaminada a seleccionar el mejor lugar posible para la producción. El futuro piscicultor, o cualquier persona interesada, estará informado también de los tipos de consideraciones prácticas que ha de hacer el analista espacial. Ahora podemos examinar brevemente algunas otras funciones espacialmente variables que intervienen en las complejas actividades de la acuicultura y la pesca continental. Nuevamente, nos concentraremos sólo en las variaciones espaciales que afectan a esas funciones.
El mundo se compone de zonas climáticas bien definidas, que están profusamente documentadas en la mayoría de los atlas y otras publicaciones. Los principales problemas climáticos que afectan a la acuicultura o la pesca continental están asociados con las zonas de climas “poco fiables”. A escala macroespacial, éstas corresponden, en su mayoría, a:
Las zonas en que la distribución cronológica de las lluvias estacionales no es de fiar.
Las zonas interiores de latitudes medias en que la pluviometría total es imprevisible.
Las regiones habitualmente cálidas que de vez en cuando experimentan heladas anormales.
Las zonas afectadas por ciclones o huracanes tropicales u otros fenómenos parecidos.
Las variaciones microclimáticas rara vez causan problemas a los productores ícticos.
El futuro piscicultor deberá estar muy bien informado de los valores extremos del régimen de temperaturas, así como de las temperaturas que toleran las especies que desea producir. El frío excesivo, que acarrea nevazones o heladas, puede causar problemas de acceso a los lugares de producción y obstaculizar seriamente la ordenación de las aguas (Cordell y Nolte, 1988b). Las temperaturas demasiado altas dan lugar a problemas de evaporación, cuando hay dificultades para restablecer el nivel del agua. Las lluvias muy intensas pueden, obviamente, provocar inundaciones, pero, además, Sage (1980) y Kapetsky (1989) han demostrado que intervienen de manera importante en la reducción del pH del agua a niveles a veces peligrosos. Otro inconveniente de las lluvias fuertes es que pueden cortar el acceso al transporte. La falta de precipitaciones puede originar los problemas de escasez de agua examinados en la Sección 2.4.3.
No es fácil dar una definición oficial de lo que constituye una aglomeración de piscicultores, pero normalmente el concepto implica cierto grado de cooperación intencionada como consecuencia de la proximidad de las unidades de producción. El tamaño de las aglomeraciones puede variar mucho. Su existencia constituye un excelente indicador de la idoneidad del lugar para la producción íctica, ya que sólo se originarán en zonas que presenten excelentes combinaciones de las funciones de producción. La ventajas potenciales de las aglomeraciones son las siguientes:
Oportunidad de efectuar compras en grandes cantidades.
La existencia de mercados ya establecidos para el nuevo productor.
La posibilidad de compartir los gastos de transporte, algunas partes del equipo y las instalaciones o los conocimientos.
La probabilidad de que se instale una fábrica elaboradora en las cercanías.
La posibilidad de recurrir a transferencias de peces para atender a ciertos pedidos de los clientes.
El futuro productor deberá averiguar si las ventajas de la aglomeración actúan efectivamente como un factor positivo. En efecto, a veces puede ser mejor instalarse a cierta distancia de los otros productores, incluso si las condiciones no son óptimas, para reducir la competencia o abastecer un mercado aún no explotado. También es posible que la zona ya tenga suficientes productores, lo que puede evaluarse considerando la cantidad y calidad del agua, la saturación del mercado, la disponibilidad de espacio, los riesgos de enfermedades, etc.
A escala macroespacial, los suelos varían mucho, porque son el resultado de complejas interacciones físicas que, a su vez, ocurren en zonas con diferentes condiciones topográficas, geológicas, climáticas, de vegetación y de intervención humana (FAO, 1985). La geología ofrece a menudo una pista para establecer la idoneidad del tipo de suelo, porque indica la roca madre, y los estudios topográficos son útiles porque revelan las pendientes más escarpadas y las cimas de los montes, donde los suelos son invariablemente adversos. Esos estudios indican asimismo las llanuras de aluvión de los ríos, los deltas, las zonas estuarinas y las planicies costeras donde es probable encontrar prometedores suelos aluviales. Kapetsky (1989) y otros han ilustrado las grandes variaciones que pueden presentar los suelos a escala microespacial. Por eso es indispensable que el futuro piscicultor conozca las propiedades particulares del suelo que determinan su idoneidad para la acuicultura. Las propiedades principales aparecen en el Cuadro 2.10, pero se recomienda consultar la publicación FAO(1985) para mayores detalles. El productor deberá saber también que los tipos de suelo pueden variar con la profundidad, y que es útil estar informado de cómo acceder a los mapas del suelo. Si en algunos lugares los suelos son deficientes, hay maneras de mejorarlos o manipularlos -aunque también en esto se registrarán variaciones espaciales-, por ejemplo trayendo abundantes cantidades de suelo apropiado, aplicando cal, añadiendo materias orgánicas, revistiendo los estanques con material plástico, impermeabilizándolos con arcilla, añadiendo fertilizante o incluso construyendo otros sistemas de producción.
| TIPO DE SUELO | Olor2 | Color - moteado | Textura general | Análisis del tamaño de las partículas (L) | Prueba para diferenciar el limo de la arcilla | Consistencia seca | Consistencia húmeda | Límite líquido - plasticidad (L) | Límite plástico - plasticidad (L) | Estructura | Permeabilidad - en el terreno | Coeficiente de permeabilidad (L) | pH (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUEBAS QUE PUEDE HACER USTED MISMO | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Arena, grava | • | • | |||||||||||
| Limo inorgánico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Arcilla inorgánica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Loess | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Limo orgánico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Arcilla orgánica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Turba | • | • | • | ||||||||||
| Suelo compuesto1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 Un olor tenue se puede intensificar calentando ligeramente la muestra.
Aunque esta función puede variar mucho a escala tanto macro como microespacial, en grandes partes de la mayoría de las regiones el relieve no representa un obstáculo a la producción íctica. Las zonas más problemáticas son de dos clases:
Zonas excesivamente planas. Los principales problemas que presentan son las inundaciones, la imposibilidad de obtener un flujo por gravedad y el escaso drenaje. Además, los caudales lentos de las zonas llanas están asociados con bajos niveles de oxígeno disuelto, altas temperaturas del agua en verano y, en las áreas cercanas a las costas, intrusiones de agua salina.
Zonas con pendientes abruptas. Aquí resulta difícil ubicar y desarrollar los lugares de producción, y toda zona ribereña plana adyacente estará expuesta a las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos. En las zonas de relieve escarpado puede haber problemas también con otras funciones de producción, como el acceso al transporte, el aislamiento de los mercados, las abundantes precipitaciones y escorrentía, etc.
El relieve subacuático, es decir, la batimetría, también puede ser importante. Por ejemplo, en las partes someras la circulación de agua en torno a las jaulas es escasa; y en aguas profundas, los costos del anclaje para el cultivo en balsas pueden ser elevados.
No es posible definir los costos o rentas efectivos de la tierra para una localidad general, porque constantemente se están produciendo ajustes espaciales y temporales. Sin embargo, la variabilidad del costo de la tierra es normalmente una función de tres factores:
La oferta y demanda de tierras - reflejada en la densidad de población.
El potencial económico percibido de la región - que se expresa en la inversión comercial.
La calidad de la tierra - que se refleja en sus posibilidades de uso o, tal vez, en la calidad del suelo.
En general existe una marcada relación positiva entre los costos de la tierra y cada uno de estos tres factores, y también entre los tres factores mismos; por ejemplo, las altas densidades de población tienden a producirse precisamente porque la calidad de la tierra es buena o el potencial económico percibido es alto. A escala microespacial, cualquiera de los tres factores puede predominar en un lugar dado, y se registran amplias variaciones del costo entre distancias bastante pequeñas. A escala macroespacial, el costo de la tierra ofrece un cuadro con menos contrastes: los costos o rentas reales varían en consonancia con factores tales como si la tierra es propia o arrendada, el costo de oportunidad que puede tener, la superficie que se necesita, etc. Además, las tierras ribereñas casi siempre obtienen precios más altos debido a su enorme gama de usos competitivos.
Aunque el costo inicial de la tierra puede ser una de las partidas de gastos importantes e influir mucho en la decisión sobre el lugar, resulta insignificante si se distribuye a lo largo de un período de tiempo considerable. El piscicultor debe saber que una curva hipotética de la renta económica respecto del lugar indicaría que el ingreso futuro que cabe esperar del cultivo de peces es más ventajoso que el de la mayoría de los otros tipos de cultivo o usos de las tierras rurales, por lo que puede permitirse pagar más por unidad de superficie.
En los países desarrollados se registran pocas variaciones espaciales en el acceso al crédito. Las limitaciones se relacionan con factores personales que atañen al empresario, además de la percepción de que la acuicultura es una actividad arriesgada, cuyos costos pueden ser difíciles de evaluar, debido a las incertidumbres respecto de la cantidad y precio de la producción y al tiempo que transcurre hasta que se obtienen las primeras ganancias. Con la disminución de las poblaciones disponibles para la pesca continental, es probable que se vuelva difícil conseguir capital para el desarrollo futuro de este sector. En los países menos desarrollados, puede ser muy difícil obtener crédito o capital, y los tipos de interés suelen ser muy altos. En parte esto se debe a que la acuicultura es una actividad relativamente nueva; por consiguiente, los oficiales de crédito de los bancos no están bien informados sobre las técnicas para evaluar su viabilidad económica. La probabilidad de obtener un crédito varía en el espacio, siendo mayor en los lugares de orientación urbana.
El futuro piscicultor debería pedir financiación no sólo a las fuentes comerciales o bancarias tradicionales, sino también a diversas organizaciones establecidas especialmente para ayudar a financiar proyectos de desarrollo, como los fondos de préstamo de la CEE, varios programas de financiación de las Naciones Unidas, los fondos estatales destinados a diversificar las economías locales, los planes regionales de desarrollo, las organizaciones de desarrollo pesquero y diversos organismos de desarrollo. Balarin (1987) da una lista de casi veinte organismos diferentes que a la sazón prestaban asistencia exterior a proyectos de pesca en Malawi, y demuestra que la asistencia financiera se puede conceder para distintas facetas de la producción íctica, por ejemplo, para capacitación del personal, granjas de demostración, proyectos de investigación y desarrollo, etc. En varios documentos de la FAO se citan otras fuentes de crédito (véanse, entre otros, Baluyut, 1988; Girin, 1989; Pathak, 1989; Satia, 1989). El productor en potencia tendrá interés en recabar información documentada sobre la disponibilidad de fondos, amén de asesoramiento acerca de la conveniencia de cualquier inversión que se proponga hacer. Dado que los costos de las partidas de capital (y de la mano de obra) pueden arrojar variaciones espaciales (y también no espaciales), será mejor preparar varias estimaciones de costos alternativas y formarse una idea sobre las ventajas económicas relativas de distintas zonas.
La fertilidad natural del agua varía mucho en función de las complejas interrelaciones entre varios factores ambientales, como los nutrientes disponibles en el suelo, la intensidad de la radiación solar, la turbidez del agua, la profundidad del agua, etc. Maar et al. (1966) explican esto de manera sencilla. Las variaciones de la fertilidad natural podrían examinarse como una función de producción separada, pero dado que esta función es fácil de manipular y que algunas de las otras funciones que hemos analizado pueden influir en ella, sólo examinaremos la disponibilidad de insumos de fertilizantes per se.
En las zonas más frías, la aportación de fertilizantes a menudo no se toma siquiera en consideración, porque las tasas de crecimiento del plancton son mucho más bajas, lo que significa que se obtienen resultados mejores (o más eficaces en función de los costos) administrando una alimentación suplementaria (véase la Figura 2.7). Esta lógica puede aplicarse también a las aguas templadas en que operan sistemas de producción intensivos y altamente capitalizados.
La distancia de las granjas en que se cría ganado es un factor importante para la disponibilidad espacial de fertilizante, ya que el abono animal es excelente, sobre todo el de aves de corral; por lo tanto, la abundancia de estas fuentes deberá investigarse para cada lugar o zona en estudio. El costo de la adquisición de fertilizantes oscila mucho, debido a las variaciones en la calidad, la disponibilidad estacional y la eficiencia de los gastos de transporte. En muchas regiones, por ejemplo en gran parte de Africa y en Asia meridional, existe una aguda escasez de fertilizantes incluso para los usos agrícolas más comunes (Satia, 1989).
Figura 2.7 Relación entre la producción de fitopalncton durante la temporada de crecimiento y la latitud (tomato de Brylinksy y Mann, 1978)
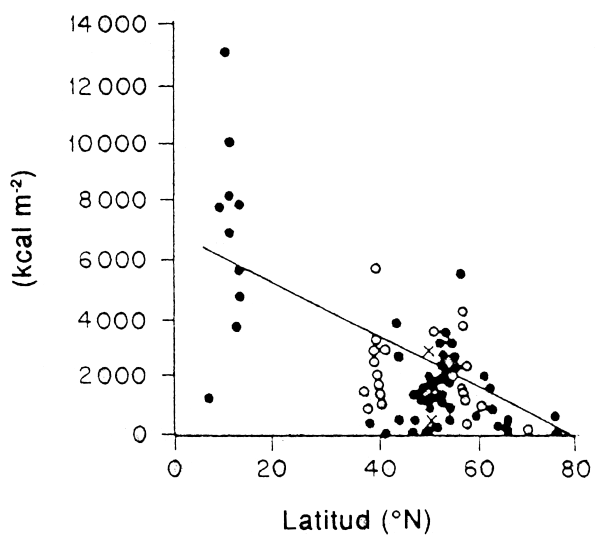
La distancia de las granjas en que se cría ganado es un factor importante para la disponibilidad espacial de fertilizante, ya que el abono animal es excelente, sobre todo el de aves de corral; por lo tanto, la abundancia de estas fuentes deberá investigarse para cada lugar o zona en estudio. El costo de la adquisición de fertilizantes oscila mucho, debido a las variaciones en la calidad, la disponibilidad estacional y la eficiencia de los gastos de transporte. En muchas regiones, por ejemplo en gran parte de Africa y en Asia meridional, existe una aguda escasez de fertilizantes incluso para los usos agrícolas más comunes (Satia, 1989).
El balance del aporte de fertilizantes ha de estudiarse minuciosamente, tanto desde el punto de vista económico -el costo de los insumos frente a la producción adicional obtenida- como desde la perspectiva ambiental, que es aún más importante: hay que alcanzar la productividad máxima sin añadir una cantidad excesiva de fertilizante que pueda deteriorar la calidad del agua. Este balance (en ambos sentidos) varía en el tiempo y en el espacio. El tipo de sistema de producción influye en la demanda de fertilizante; por ejemplo, si las tasas de intercambio del agua son altas, los aportes de fertilizante serán menos eficaces, al igual que en el caso de las masas de agua muy grandes. El piscicultor podría estudiar la viabilidad de los sistemas de policultivo como un medio para obtener fertilizantes, por ejemplo combinando la cría de patos con la de peces, o integrando la rotación de cultivos con la producción íctica en terrenos protegidos con diques, para que los residuos de los ciclos de cultivo contribuyan a la fertilización. Si no dispone de abonos naturales, el productor deberá tal vez examinar la viabilidad económica y la disponibilidad espacial de fertilizantes inorgánicos o piensos complementarios. Palm (1989) da un excelente resumen de las variaciones en las necesidades de fertilizantes.
Aunque esta función existe, de una u otra forma, en la mayoría de los países, el número de extensionistas está estrechamente correlacionado con la riqueza de la nación o con su interés por la piscicultura; por ejemplo, Baluyut(1989) informa sobre una extensa red que cubre buena parte de Asia oriental, aunque con un número insuficiente de agentes en las zonas más pobres de Laos y Viet Nam, y Satia (1989) señala que los servicios de extensión son insuficientes en la mayor parte del Africa al sur del Sahara. Esta falta de servicios de extensión en la mayoría de los países en desarrollo significa que la disponibilidad espacial de esta función es deficiente y probablemente desigual. Uno de los problemas importantes en las zonas con pocos extensionistas ha sido su escasa movilidad espacial, pero ahora este aspecto se está rectificando en muchos países. En las naciones desarrolladas esta función podría considerarse prácticamente ubicua, en el sentido de que casi siempre está disponible con bastante prontitud. En Chakroff (1981) se describen en detalle los servicios de extensión de diez países importantes.
Además de familiarizarse con los servicios de extensión oficiales existentes en los lugares seleccionados, incluidas las probables demoras en la prestación de asesoramiento y la calidad de la información impartida, los futuros productores deberían indagar las otras posibilidades de obtener ayuda e información. Estas podrían proceder de los productores vecinos, los sindicatos de agricultores, los centros de veterinaria, periódicos o revistas comerciales, los agentes del Cuerpo de Paz en muchos países, los funcionarios de los organismos de ayuda, etc. Cierto grado de autoformación en los métodos y problemas de la piscicultura parece ser muy importante, sobre todo en las zonas que pueden quedar temporalmente aisladas del servicio de extensión.
Es difícil determinar con exactitud los niveles de pesca posibles, especialmente en las zonas tropicales, porque esto depende de las tasas de producción natural de biomasa íctica, que a su vez están condicionadas por numerosas variables (Payne, 1986). Los niveles de adquisición potencial de peces también varían espacialmente según el tipo de ambiente pesquero - lago, río, estuario, etc. Aunque es posible que algunas pesquerías no hayan alcanzado sus rendimientos máximos sostenibles -por ejemplo, muchos ríos de América Latina y Africa podrían soportar niveles de pesca más altos- con el rápido crecimiento demográfico que se registra en esas zonas esta situación se vuelve cada vez más rara. En casi todo el resto del mundo, los niveles de pesca actuales ya son demasiado altos y la mayoría de los países están adoptando medidas restrictivas con miras a conservar sus poblaciones.
Los niveles de pesca se pueden controlar de varias maneras:
estableciendo cupos reglamentarios para los pescadores, embarcaciones, especies, etc.;
fijando temporadas de veda;
estableciendo una talla mínima para cada especie;
limitando el número de líneas, redes, embarcaciones o pescadores mediante licencias o impuestos;
ajustando la luz de malla de las redes;
excluyendo determinadas zonas acuáticas de la pesca por períodos de tiempo variables;
complementando las poblaciones naturales con la cría de peces.
Muchas de estas medidas pueden ser muy difíciles de controlar, sobre todo cuando el esfuerzo de pesca está distribuido en una gran masa de agua. En la práctica, buena parte de la regulación de la pesca corre a cargo de las autoridades tradicionales. Los gobiernos centrales pueden tener leyes escritas, pero a menudo carecen de la voluntad política y el personal necesario para asegurar su cumplimiento.
Ahora que hemos examinado en distinto grado de detalle un gran número de funciones de producción, el futuro piscicultor o terrateniente sabrá por lo menos que el simple hecho de tener una masa de agua accesible en las cercanías puede no ser motivo suficiente para embarcarse en la producción íctica. De la misma manera, el planificador pesquero sabrá que deberá tomar en consideración una gran variedad de criterios para identificar correctamente las zonas que ofrecen las mejores perspectivas para el desarrollo pesquero. En todo caso, sólo hemos examinado algunas de las principales funciones que presentan variaciones espaciales. En el Cuadro 2.11 se enumeran muchas otras funciones que varían de esa manera y que también podría ser necesario examinar para elegir el lugar más adecuado.
| a) | Distancia desde el nacimiento del curso de agua. |
| b) | Zonas con tabúes o preferencias alimentarias. |
| c) | Relación entre los niveles de ingreso y el costo de las proteínas del pescado. |
| d) | Relación entre el costo del pescado y de las proteínas de la carne que compiten con él. |
| e) | Distribución y disponibilidad de fuentes de agua subterránea. |
| f) | Existencia de zonas destinadas a otras actividades específicas. |
| g) | Existencia de abrigos para el cultivo en jaulas. |
| h) | Batimetría para el cultivo en jaulas y la pesca con redes. |
| i) | Presencia de determinados ambientes “ideales”, por ejemplo, manglares. |
| j) | Disponibilidad de huevos, alevines, jaramugos, etc. |
| k) | Disponibilidad de fuentes de energía. |
| l) | Disponibilidad de mano de obra calificada. |
| m) | Disponibilidad de piensos complementarios. |
| n) | Disponibilidad del equipo necesario. |
| o) | Prevalencia de enfermedades endémicas transmitidas por el agua. |
| p) | Prevalencia de depredadores. |
| q) | Niveles de salinidad en los estuarios o manglares. |
| r) | Aceptabilidad social de la acuicultura como sistema de producción de alimentos. |